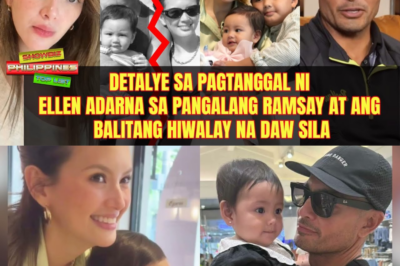La Viuda y los Gigantes del Desierto
En las tierras áridas de la frontera de Sonora, donde el viento arrastra polvo y recuerdos de muertos, la vida se aferra a los rincones como las raíces a la roca. Era el año de nuestro Señor de 1887, y la hacienda a las Ánimas no era más que vigas quemadas y paredes mordidas por el sol. Allí, en un jacal solitario, vivía doña Refugio Domínguez, viuda del capitán Domínguez, muerto a balazos por los rurales tres años atrás.
Refugio tenía treinta y dos años, la piel aún tersa y los ojos negros como obsidiana mojada. Su tristeza pesaba más que el luto riguroso que ya casi no usaba. Había aprendido a sobrevivir en un mundo donde la muerte cabalgaba a diario, y donde los recuerdos eran tan filosos como el filo de un machete.
.
.
.

Una tarde de finales de septiembre, cuando el calor aflojaba y los coyotes cantaban su melancolía en la distancia, dos jinetes aparecieron en el horizonte. Venían del norte, de las sierras donde los apaches chiricahuas aún desafiaban a México y a los Estados Unidos. Eran altos como pinos, anchos de hombros, con el torso desnudo brillando de sudor y grasa de oso. Llevaban rifles Winchester cruzados en la espalda, cuchillos de desollar en la cintura y el cabello largo, negro, trenzado con plumas de águila.
El más joven, de unos veintiocho años, se llamaba Nissoni, que en su lengua significa “hermoso”. El otro, mayor, casi cuarenta primaveras, era Goklaya, primo del gran Jerónimo y temido en tres territorios. Ambos medían más de seis pies y medio sin botas; sus brazos parecían troncos de mezquite. Refugio los vio llegar desde la puerta del jacal y no sintió miedo. En aquellos años, una ya se acostumbraba a ver la muerte montada a caballo.
Sacó la escopeta de dos cañones que guardaba detrás de la puerta, pero no la cargó. Algo en la forma en que los apaches miraban la casa sin saquear, sin quemar, le dijo que no venían por guerra. Los guerreros desmontaron. Nissoni llevaba una cicatriz que le cruzaba el pecho como un río rojo seco; Goklaya tenía los ojos de un halcón que ha visto demasiados cadáveres.
Se quedaron de pie frente a la viuda sin hablar al principio. El silencio pesaba hasta que Goklaya, con voz grave que parecía salirle de la tierra misma, habló en español aprendido en las misiones:
—Mujer, llevamos seis lunas sin conocer el calor de una mujer. Seis lunas sin el consuelo de un abrazo femenino. Nuestras mujeres quedaron atrás en las montañas. Los soldados las mataron o las llevaron. Nosotros huimos. Ahora estamos solos.
Nissoni asintió, sin apartar los ojos del escote de luto que Refugio llevaba desabrochado por el calor.
—Seis meses sin compartir lecho con mujer alguna —repitió Nissoni, más joven, más directo—. Y tú, tú estás sola también. Lo vemos en tus ojos.
Refugio sintió que el corazón le golpeaba las costillas. No era miedo, era otra cosa. Algo que llevaba dormido desde que enterró a su marido en el panteón de Bacadechi.
—¿Y qué quieren de mí, pues? —preguntó ella, la voz firme aunque las piernas le temblaban.
Goklaya dio un paso adelante. El suelo pareció temblar.
—No queremos tomar por la fuerza. Los apaches no forzamos a ninguna mujer, pero te ofrecemos trato. Nosotros te protegemos. Nadie te tocará más. Ni rurales, ni bandidos, ni los yaquis que bajan rabiosos. A cambio, tú nos das el consuelo que un hombre necesita cuando lleva medio año con la muerte por compañera y no ha sentido ternura alguna.
Refugio soltó una risa seca, amarga.
—Dos gigantes apaches pidiéndome permiso como si fueran señoritos de hacienda. El mundo se está volviendo loco.
Nissoni sonrió por primera vez. Tenía los dientes blancos como maíz nuevo.
—No somos señoritos. Somos hombres que saben que una mujer manda en su cuerpo. Pero también sabemos que tú llevas tres años durmiendo con fantasmas. Tres años sin que nadie te abrace fuerte ni te haga olvidar que estás viva.
Refugio se quedó callada. El viento movió su falda negra. Recordó las noches en que se abrazaba sola bajo la cobija, mordiéndose los labios para no gritar el nombre de un muerto. Recordó el vacío.
—¿Y si digo que no? —preguntó al fin.
—Nos vamos —dijo Goklaya simplemente—. Y nunca volveremos. Pero si dices que sí, esta noche cenamos contigo y después lo que tú quieras, nada que tú no quieras.
La viuda miró los caballos, miró los rifles, miró los cuerpos de aquellos hombres que parecían tallados por los dioses antiguos de la montaña. Y sintió algo que no sentía desde antes de la guerra: deseo puro, animal, sin culpas.
—Pasen —dijo al fin, abriendo del todo la puerta—. Pero primero se bañan. Huelen a muerte y a sudor de caballo. Tengo una tina de cobre y agua del pozo. Y hay frijoles con chile colorado. Después veremos.
Los apaches sonrieron como niños grandes. Entraron al jacal. La puerta se cerró.
Aquella noche, la luna llena de septiembre bañó las tierras de Sonora con plata fría. Dentro del jacal, Refugio calentó agua en el fogón. Los guerreros se quitaron las pocas ropas que traían. Sus cuerpos eran mapas de batallas, cicatrices de bala, de lanza, de cuchillo. Nissoni tenía tatuajes de serpientes emplumadas en los brazos. Goklaya llevaba el símbolo del rayo en el pecho.
Refugio los miró sin pudor mientras echaba agua caliente en la tina. Nunca había visto hombres así. Su marido había sido alto, sí, pero delgado, casi frágil al final con la tisis. Estos eran montañas con vida.
Primero se metió Goklaya. El agua apenas le llegaba a la cintura. Refugio le llevó jabón de cebo y una esponja de isre. Él la tomó de la mano y la sentó en el borde de la tina.
—Lávame tú —dijo—. Quiero sentir tus manos antes de sentir todo tu cariño.
Ella obedeció. Sus manos temblaban al principio, pero después se volvieron firmes. Recorrió el pecho ancho, los hombros, el vientre duro como piedra. Cuando llegó más abajo, sintió la fuerza de su deseo. Refugio tragó saliva.
Nissoni miraba desde la puerta, apoyado en el marco, con los ojos llenos de fuego. Cuando terminó con Goklaya, fue el turno de Nissoni. El más joven ardía de impaciencia. Refugio sintió que su propio cuerpo respondía solo de tocarlo. Hacía tanto tiempo.
Cenaron en silencio frijoles, tortillas recién hechas, carne seca que los apaches trajeron y mezcal que Refugio guardaba desde la muerte de su marido. Bebieron, se miraron. El aire estaba cargado de promesas.
Después Refugio se levantó y fue al cuarto. Los dos guerreros la siguieron como lobos. La cama era grande, de madera de mezquite, con un colchón de lana que crujió bajo el peso de los tres cuerpos.
Primero fue Goklaya quien la besó. Sus labios sabían a mezcal y tabaco. Sus manos grandes le quitaron el vestido negro como si fuera papel. Nissoni se encargó del corsé y de las enaguas. En minutos Refugio estaba desnuda, temblando no de frío, sino de ganas.
Nunca había estado con dos hombres a la vez. Nunca había imaginado que pudiera ser así. Goklaya la tomó por la cintura y la atrajo hacia él con ternura y fuerza. La unión fue lenta, poderosa. Refugio soltó un gemido profundo de puro gozo. Nissoni se colocó detrás, besándole la espalda, acariciándola, hasta que ella, en un arrebato, susurró:
—También tú, los dos. Quiero sentirlos a los dos completamente.
El primer instante fue intenso, pero enseguida llegó un placer inmenso que la llenó entera. Aquella noche, el jacal de las ánimas se llenó de susurros en español y en apache, de caricias apasionadas, de sudor y de vida, regresando a un cuerpo que se creía muerto. Durmieron los tres juntos, enredados como raíces.
News
“MATAGAL NANG HINIHINTAY! PAULO AVELINO AT KIM CHIU, INAMIN NA ANG TUNAY NA NARARAMDAMAN! PANOORIN ANG REBELASYON!”
“MATAGAL NANG HINIHINTAY! PAULO AVELINO AT KIM CHIU, INAMIN NA ANG TUNAY NA NARARAMDAMAN! PANOORIN ANG REBELASYON!” Sa gitna ng…
“PANALO ULIT! KIMPAU NAGULANTANG SA MATINDING PAGMAMAHAL NG MGA FANS!”
“PANALO ULIT! KIMPAU NAGULANTANG SA MATINDING PAGMAMAHAL NG MGA FANS!” Hindi maikakaila na ang tambalang Kimpau ay isa sa mga…
IMEE MARCOS BUMANAT! Matinding Paratang Kay PBBM sa Illegal na Gawain, BINULGAR NA!
IMEE MARCOS BUMANAT! Matinding Paratang Kay PBBM sa Illegal na Gawain, BINULGAR NA! PANIMULA Sa isang bansa kung saan ang…
DANIEL PADILLA at KATHRYN BERNARDO: MAY NANGYARING HINDI INAASAHAN SA BACKSTAGE NG ABS-CBN CHRISTMAS SPECIAL?!”
DANIEL PADILLA at KATHRYN BERNARDO: MAY NANGYARING HINDI INAASAHAN SA BACKSTAGE NG ABS-CBN CHRISTMAS SPECIAL?!” ⭐ INTRO: Ang Gabing Kumulo…
TINRAYDOR SI KIM CHIU?! ABOGADO SUMABOG SA PAGLABAS NG MGA BAWAL NA DETALYE!”
TINRAYDOR SI KIM CHIU?! ABOGADO SUMABOG SA PAGLABAS NG MGA BAWAL NA DETALYE!” Walang nag-akala na ang isang tahimik na…
Ellen Adarna, Tuluyan Nang Binura ang ‘Ramsay’ sa Pangalan—Senyal na Nga Ba ng Hiwalayan?
Ellen Adarna, Tuluyan Nang Binura ang ‘Ramsay’ sa Pangalan—Senyal na Nga Ba ng Hiwalayan? Ellen Adarna, Tuluyan Nang Binura…
End of content
No more pages to load